 Quinto Aurelio Símaco, “el último pagano”, prefecto de Roma, cónsul, senador de considerable fortuna, vivió en la segunda mitad del siglo IV (340-402), en el momento en que la emergencia del cristianismo consolidó la estructura de sus iglesias, imparable reclamo de las clases media y baja romanas, y sus obispos accedieron al poder y la riqueza que hasta entonces sólo la clase senatorial había amasado y retenido con descomunal holgura. Dejó escritas unas novecientas cartas, de las cuales, según Peter Brown (Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente -350-550 d.C.-, Barcelona, Acantilado, 2016), “ninguna decía prácticamente nada”, pero han permitido a los historiadores “explorar los diversos niveles en los que un noble romano del siglo IV podía expresar el amor a la ciudad natal”, el “evergetismo cívico”, la substancial tradición pagana de la donación y “las buenas acciones” en beneficio de la propia ciudad, uno de los aspectos más importantes del mundo grecorromano, verdadero aglutinante de su organización social.
Quinto Aurelio Símaco, “el último pagano”, prefecto de Roma, cónsul, senador de considerable fortuna, vivió en la segunda mitad del siglo IV (340-402), en el momento en que la emergencia del cristianismo consolidó la estructura de sus iglesias, imparable reclamo de las clases media y baja romanas, y sus obispos accedieron al poder y la riqueza que hasta entonces sólo la clase senatorial había amasado y retenido con descomunal holgura. Dejó escritas unas novecientas cartas, de las cuales, según Peter Brown (Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente -350-550 d.C.-, Barcelona, Acantilado, 2016), “ninguna decía prácticamente nada”, pero han permitido a los historiadores “explorar los diversos niveles en los que un noble romano del siglo IV podía expresar el amor a la ciudad natal”, el “evergetismo cívico”, la substancial tradición pagana de la donación y “las buenas acciones” en beneficio de la propia ciudad, uno de los aspectos más importantes del mundo grecorromano, verdadero aglutinante de su organización social.
Cuando Símaco accedió al cargo de prefecto de Roma en el año 384, intentó anular la decisión que el emperador Graciano había tomado dos años antes en la corte de Tréveris, según la cual se reducían los privilegios del colegio de las vírgenes vestales de Roma. El colegio no fue abolido, pero perdió sus exenciones fiscales y la ración de annona (suministro imperial de grano al pueblo romano), de modo que se equiparaba aquel sacerdocio pagano a la situación de recorte del clero cristiano que Valentiniano I, padre de Graciano, había establecido con anterioridad, reduciendo los muchos privilegios otorgados a la Iglesia por los emperadores Constantino y Constancio II. La decisión no fue bien acogida por los fieles de la religión del Estado, que vieron en esa medida un ataque a la esencial tradición romana y a la configuración de su mundo y su sociedad, como, sin duda sintió el prefecto Símaco, amoroso defensor de la Roma eterna. Pero ahí su destino se cruzó con la punta de lanza de una religión que hacía tiempo había dejado de ser una secta y estaba en trance de convertirse en universal: Ambrosio (el san Ambrosio de la Iglesia), aristócrata romano que pasó de ser gobernador “consular” de las provincias de Emilia y Liguria a obispo de Milán en el 374, una figura autoritaria de choque, consciente del poder arrollador del cristianismo, a quien Gibbon, contemplando los bajorrelieves del Duomo de Milán en 1764, observó en todo su soberbio esplendor con el emperador Teodosio postrado a sus pies.
El memorando oficial que redactó Símaco vindicando la restitución de la financiación de las vírgenes vestales, su Relatio tertia, justificaba su inevitable necesidad al tratarse de una institución ancestral del Estado romano y su religión, imprescindible para el buen funcionamiento de la vida y la sociedad romanas, pues las vírgenes vestales rezaban y velaban por el bien común. Pero los emperadores y sus cortes hacía tiempo que vagaban lejos de la Roma legendaria y sus costumbres sagradas, en lugares alejados como Constantinopla, Tréveris o Milán, y los usurpadores del poder, constreñidos por la presión bárbara en las fronteras, anunciaban la fractura de un tiempo que trocearía el Imperio antes de su extinción. Milán, en ese momento capital del Imperio, tenía en su obispo Ambrosio al “guardián de la conciencia cristiana de Valentiniano II, el medio hermano menor de Graciano”, a quien amenazó con la excomunión si no rechazaba el memorando de Símaco, con el argumento de que Graciano había intentado desarraigar por completo el paganismo en Roma y que incumplir sus medidas implicaba restaurarlo y “levantar un altar y otorgar dinero para sacrificios impíos”. La Relatio Tertia de Símaco fue rechazada y el triunfo del obispo Ambrosio se levantó como un hito en el repliegue pagano de la sociedad tardorromana, conocido en la posteridad como la “Controversia del altar de la Victoria”.
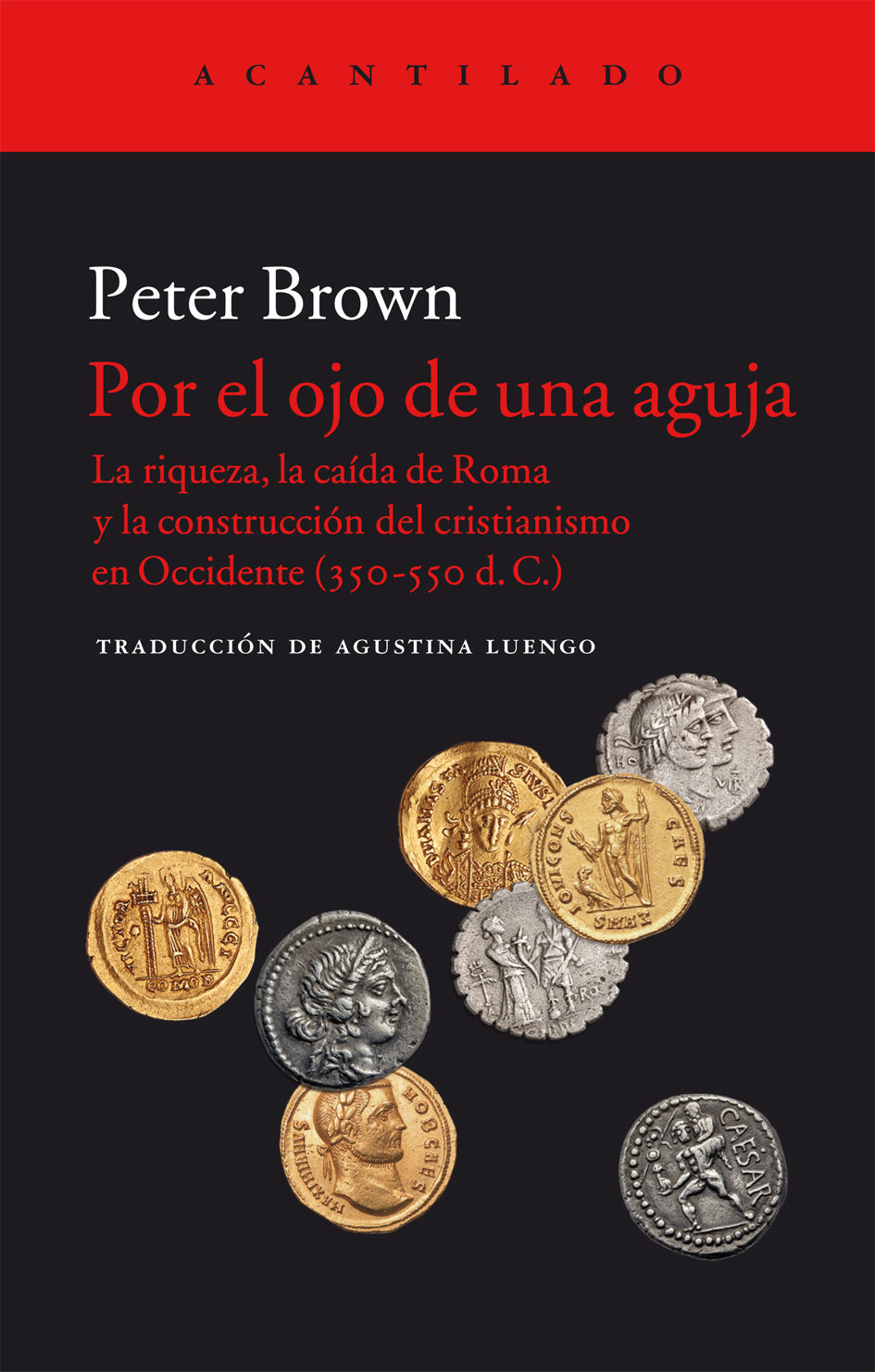
La vieja religión romana y sus ritos siguieron celebrándose con normalidad en coexistencia con un cristianismo cada vez más convencido de su potencial de triunfo inabarcable. Pero finalmente, en un tiempo lento precipitado por la violencia, la nueva clase del poder cristiano, los obispos, tomaron definitivamente la delantera, ganando la batalla de la riqueza y el dinero, que atrajeron hacia la Iglesia y sus pobres como la más segura inversión de vida y salvación eternas, venciendo al viejo “evergetismo” de la nobleza romana. “Más que la conversión de Constantino en el año 312", escribe Peter Brown, "lo que marcó el punto de inflexión en la cristianización de Europa fue la entrada en las iglesias de riquezas y talentos nuevos, a partir del año 370, aproximadamente”. No es ajeno a esa victoria, desde luego, el arrebato ascético de los cristianos, que extendió su influencia en ese momento crítico por todos los territorios del viejo Imperio, ni la aparición de los grandes padres de la Iglesia, figuras decisivas como Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, Jerónimo, Paulino de Nola… Luego todo se precipitaría y “al cabo de una generación, redujo el Imperio a la sombra de lo que había sido”. Pero el camino hacia la plena Edad Media cristiana todavía sería largo, penoso e intrincado.
Lo hasta aquí resumido como posible y sugerente invitación a la lectura, no es sino pequeñísima muestra de una de las múltiples “teselas” del grandioso mosaico de la época que verdaderamente constituye el último libro de Peter Brown, el gran historiador irlandés. Si en los años ochenta suscitó en nosotros, sus lectores, una avidez entusiasta por el conocimiento de esta época apasionante de transición con la lectura de su libro El mundo en la Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma (traducción española de Antonio Piñero, 1989), esta Por el ojo de una aguja (traducción española de Agustina Luengo) no es sino el legado fecundo y admirable de toda una vida. En la estela de las grandes obras sobre el periodo de E. Gibbon, J. Burckhardt o C. N. Cochrane, este libro de Peter Brown vuelve a iluminar la compleja trama de los siglos IV y V, esta vez desde un aspecto tan complicado y sinuoso como el uso de la riqueza y la circulación del dinero. El resultado es una obra impresionante y ya imprescindible para el conocimiento de un mundo con ecos todavía fundamentales para el entendimiento de nuestro presente.

