NOVELAS
Ocho millones de dioses para invocar a todo lo sagrado
- Comentario literario de la novela ‘Ocho millones de dioses’, de David B.Gil
- El delicado arte de la poesía y la escritura japonesa le sirve al autor como vehículo para dar rienda suelta a esa alma de poeta prisionero
Novela histórica: Ocho millones de dioses
Autor: David B.Gil
Edita: Suma de Letras
Ocho millones de dioses para invocar a todo lo sagrado. “Yaoyorozu no kami” que pueblan el cielo y la tierra. Dicen las leyendas que David B. Gil, el autor de Ocho millones de dioses, ha inventado una nueva forma de novela histórica a la que riega y estructura con otros géneros como la épica, la fantástica y la novela policial. Que lo hace con grandes dosis de intriga y suspense…
Lo que sin duda resulta este laureado escritor gaditano, es una persona de leyendas: cada uno de sus personajes termina convirtiéndose en una. De ahí quizá el tono épico. Y además consigue convertirlos en héroes sin que excedan sus limitaciones humanas, sin pociones mágicas ni intervenciones divinas. Lo vuelve a conseguir en Ocho millones de dioses. Y eso que tiene un plantel de personajes que casi se aproxima al de George R.R. Martin.
Entre tanta intriga, suspense y misterio deja un lugar para la lírica, la esencia y la trascendencia. En esta ocasión el delicado arte de la poesía y la escritura japonesa le sirve a David B. Gil como vehículo para dar rienda suelta a esa alma de poeta prisionero.
David B. Gil también es detallista, minucioso en lo trivial, y gracias a ello la historia que nos cuenta, por remota que parezca, nos resulta familiar y muy, muy real. No hallarás en este rico mundo del Japón del siglo XVI ninjas en Ocho millones de dioses. Son shinobis, hombre del sigilo, del incógnito, gente de mala reputación: espías, asesinos, mercenarios. Y por supuesto kunoichis, su versión femenina. Además disfrutarás cómo David recrea el inaccesible y desconocido Iga, y lo que me resulta aún más difícil por su rigor y credibilidad: el ocaso de esta mítica tierra nipona. Desde el primer instante te verás inmerso en pleno sengoku jidai, en la ‘Era de los Estados de Guerra’, y sus intrigas.
David B. Gil viajó del mundo indie y autopublicado con la deliciosa novela El guerrero a la sombra del cerezo, hasta Suma de Letras. Y ahí se ha quedado por el momento. Es un claro ejemplo que suelo dejar encima de la mesa cuando alguien me comenta angustiado que no encuentra en la literatura actual nada bueno que leer. Sigo así la estela que me propuso el autor de La música de las esferas, Luis F.F. Simón, cuando me presentó la obra de este escritor.
A David B. Gil le debo, además de pasar buenos momentos de lectura, el haberme acercado a un mundo tan remoto e ignoto para mí como es el Japón medieval. Y haberlo hecho con gran sensibilidad y rigor histórico. Junto a Haruki Murakami me ha permitido adentrarme, ya en mi avanzada madurez, en ese mundo desconocido. Y así poder disfrutar, ya despojado de miedos, secretos tan bellos como Kokoro, de Soseki Natsume.
Nada que ver tienen unos con otros, salvo su relación con la isla nipona en tres momentos históricos distintos y salvo que conforman ya parte de mi paisaje interior. Quizás porque, como dice David B. Gil en la dedicatoria de Ocho millones de dioses, soy una persona de dudas, no de certezas.
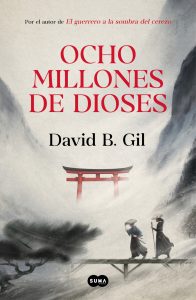 El fragmento textual escogido de Ocho millones de dioses es un encuentro, el de dos mundos que no deberían conocerse, pero que sin embargo están condenados a entenderse. Uno lo representa un samurái campesino, el otro un jesuita, un namban, un bárbaro del sur:
El fragmento textual escogido de Ocho millones de dioses es un encuentro, el de dos mundos que no deberían conocerse, pero que sin embargo están condenados a entenderse. Uno lo representa un samurái campesino, el otro un jesuita, un namban, un bárbaro del sur:
«El samurái trocó su calculada seriedad en sincera sorpresa al escuchar cómo el extranjero se expresaba sin esfuerzo en la lengua de las islas. Los mercaderes de Anotsu decían haber visto a bateren cristianos que predicaban las enseñanzas de su dios en japonés, pero solo eran capaces de hablar de memoria, con una pronunciación brusca, como la urraca repite una canción. Quizás aquel hombre había memorizado el saludo, pero lo había hecho con tal exactitud que fue capaz de hacerle dudar. Decidió seguirle el juego con ánimo de desenmascararlo:
—Yo soy Kudô Kenjirô, hijo de Kudô Masashige. Se me ha encomendado su protección. —Y con gesto taimado, añadió—: ¿Ha montado en el caballo desde Nagasaki?
Ayala miró de reojo al animal y sonrió, pues sabía lo que pretendía su joven interlocutor.
—Sin duda se trata de una montura excelente, pero no creo que sea capaz de saltar de una isla a otra —bromeó—. De hecho, se me ha entregado por orden de Naomasa-Sana, pero lo cierto es que no sé montar, así que si lo desea… —Le ofreció las riendas.
Kudô Kenjirô las aceptó con gesto titubeante, desconcertado no solo porque aquel extranjero entendiera perfectamente lo que él decía, sino porque fuera capaz de responder con suma naturalidad. Solo lo delataba su delicada entonación, casi afeminada. Además de su aspecto, por supuesto, comenzando por su altura desgarbada y terminando por sus afiladas facciones, mal disimuladas por una barba apenas recortada.
—Pongámonos en camino —dijo Ayala, emprendiendo el empinado descenso entre murallas encaladas—. Nos esperan jornadas largas, caminando de sol a sol, espero que no sea un inconveniente.
Kenjirô tardó un instante en reaccionar, pero terminó por seguir al sacerdote tirando de las bridas del animal. No podía caminar tras el extranjero como un sirviente, pero tampoco le parecía apropiado montar mientras aquel al que debía proteger viajaba a pie; así que optó por cargar su hatillo y su arco sobre la grupa del animal y se apresuró a marchar junto al bateren».

