
Estudiar la literatura desde la perspectiva de la historia es una práctica decimonónica que sufrimos pacientemente desde nuestro primer pupitre. Probablemente esté pensado a propósito. Un colegial al que no le gusta leer y que se estrena con lecturas tan arduas como el Quijote o La Celestina suele quedar vacunado para siempre contra el vicio de la literatura. Es un desfase similar al de un crío que intentara aprender a resolver logaritmos y ecuaciones de segundo grado antes de enfrentarse a la suma y la resta: no se iba a enterar de nada. En mis tiempos, el abultado programa de segundo de BUP (¿o era de primero?) apenas nos daba tiempo para llegar a El estudiante de Salamanca de Espronceda y a las Rimas y Leyendas de Bécquer, dos lecturas que habrían estado mucho mejor situadas al principio que al final de curso.
A mediados de los ochenta, en la facultad de Filología Hispánica, en la Universidad Autónoma de Madrid, tropecé con profesores que amaban la literatura con pasión de entomólogos y también con picapedreros de las letras que explicaban a piñón fijo y se aburrían más que los alumnos. Entre estos últimos, recuerdo a uno que supongo llegaría muy lejos en el organigrama universitario; no voy a decir el nombre pero recuerdo que se detuvo resoplando en mitad de una clase sobre la Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, y soltó: "Venga, por favor, a ver si podemos terminar hoy con este coñazo". Entre los primeros, recuerdo con cariño a Antonio Rey Hazas, a Teodosio Fernández y a Antonio García Berrio, quien un día nos destripó de arriba abajo un soneto de Quevedo como si desollara un conejo.
Por dos o tres años no coincidí en alguna clase con Rafael Reig, una desgracia que el tiempo y mi buena suerte se han encargado de remediar en las barras de los bares y en las aulas de Hotel Kafka. Cuando leí Sangre a borbotones, lamenté entre amargas carcajadas aquella amistad perdida a los veinte años; cuando leí Manual de literatura para caníbales, tuve la feliz sorpresa de verme reclutado entre sus páginas como especialista en descripciones de barrios marginales; ahora que acabo de terminar Señales de humo, siento que Reig ha dado marcha atrás al reloj para cumplir el designio no ya de ser mi amigo sino el profesor de literatura que todos hubiéramos querido o debido tener. En aquel tiempo, en la universidad, una de las primeras dicotomías a las que te enfrentabas era la cuestión de si la literatura tenía que ser comprometida o no, si un libro tenía que ayudar a cambiar el mundo o si bastaba con que añadiera belleza al mundo. Ojalá hubiera leído yo Señales de humo a los veinte años.
Ensamblando historia con ficción, ensayo con novela, Reig construye un artefacto temporal que nos remonta hasta los orígenes del castellano, ese momento en que la poesía nació como un acto de brujería, de labios de una mujer, únicamente para entonar un deseo. Desde entonces, desde las humildes y primitivas jarchas, la poesía se convirtió en un campo de batalla, el lugar donde juglares y clérigos, villanos y caballeros, vasallos y príncipes iban a disputar el centro de la imaginación humana, la llave misma de nuestros sueños:
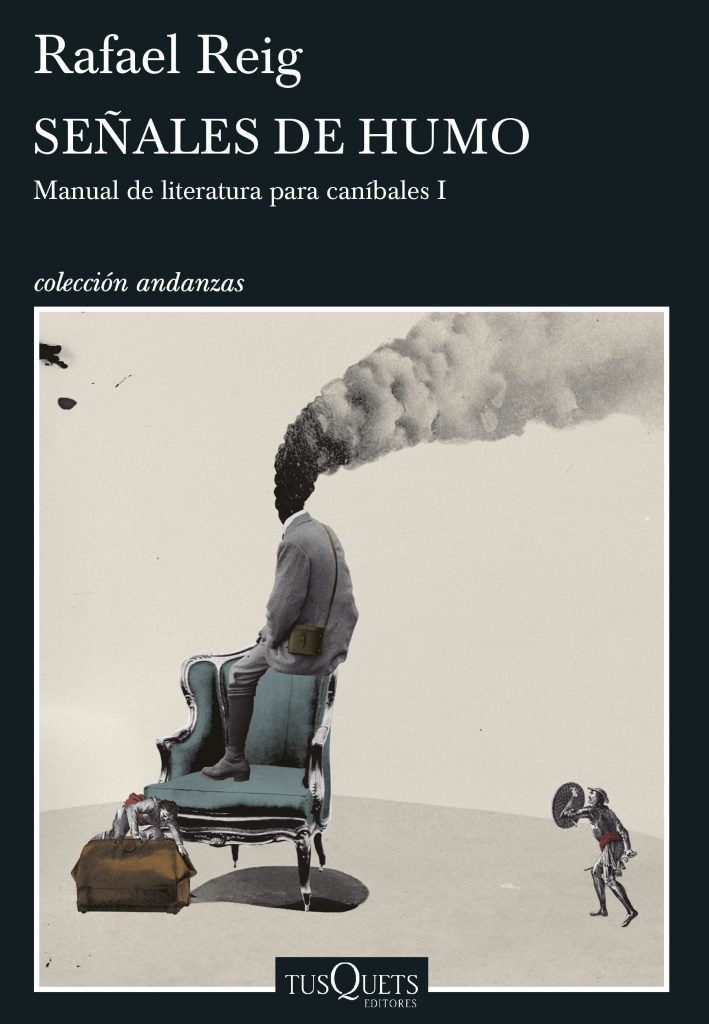
Los poderosos no tardaron en reaccionar. No basta con poseer la tierra y las armas; someter a los vasallos tampoco es suficiente. Sabían que para mantener el poder necesitan invadir la imaginación de los sometidos. Por eso Alfonso X el Sabio se disfraza de jovencita enamorada para escribir cantigas a imitación de las jarchas y la poesía popular. Los letrados (casi todos clérigos entonces) querían ocupar el lugar de los juglares y poder utilizar sus mismas armas, así que acabaron llevando a cabo un muy español pronunciamiento militar.
Gonzalo de Berceo, por supuesto. Esta lectura marxista de la historia literaria española resulta discutible, sí, pero también enormemente estimulante, en especial al advertir la línea de fractura que separa las jarchas, el Poema del Cid, el Romancero Viejo, el Libro del Buen Amor y La Celestina, de Los Milagros de Nuestra Señora, las Cantigas de Santa María, El Conde Lucanor, el Laberinto de Fortuna y la Cárcel de Amor:
El combate se libra en el campo de batalla de las representaciones imaginativas: quiénes creemos que somos, cómo nos contamos a nosotros mismos quiénes somos y lo que nos sucede; qué imaginamos que nos está pasando.
En otras palabras, la historia de la literatura.
Para Reig, que reivindica el humor como una de las vetas esenciales de la literatura (el humor de Juan Ruiz, el del Lazarillo, el del Quijote), la lucha se encarnizó cuando hizo su aparición un "arma química" que dio ventaja al bando de la nobleza: el petrarquismo, la gran invención del amor cortés que acabará desmantelando la poesía en un mecano de oposiciones semánticas contra el que nos advierte Rodrigo Cota, autor del Diálogo entre el Amor y un viejo, uno de los grandes olvidados de la poesía española:
El amor es un engañabobos, un invento para que los ricos desocupados crean que tienen corazón y hasta vida interior. El arcipreste sólo creía en folgar, en un amor alegre, pero ahora los enamorados sufren, en lugar de disfrutar. ¿A quién se le habrá ocurrido tal desatino?
Como sobre Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, apenas se conocen datos biográficos, Reig dedica un capítulo impagable a glosar la vida y la obra de su homólogo francés, Francois Villon, cuyo martirio en una mazmorra del castillo de Meung-sur-Loire (le rompieron los dientes y el paladar con una pera veneciana) da una idea de que aquella Guerra de los dos Marías con la que finalizaba Manual de literatura para caníbales en la Edad Media no era ninguna broma.
Al petrarquismo respondió el bando de los descamisados con la invención de un ingenio bélico literario casi definitivo, la novela, el primero cuya defunción anuncian desde hace décadas y que está lejos de decir todavía su última palabra. La primera, sin embargo, apareció en castellano, en un libro impreso en Amberes en 1554, La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades, un invento prodigioso que no era una autobiografía real ni una fábula, no historia ni ficción, "sino una narración fabulosa, inventada, contada como si fuera real, que se hacía pasar por historia". Exactamente igual que este volumen, Señales de humo, que termina con las refriegas de egos del Siglo de Oro (Quevedo contra Góngora, Góngora contra Lope, Lope contra Cervantes) y en el lecho de muerte de dos autores inmensos (Cervantes y Lope) que se pasaron la vida mendigando favores a aristócratas lerdos y cambiando para siempre la historia de la literatura, uno en prosa y otro en verso. Entre anacronismos deliberados y fogonazos deslumbrantes, Reig renueva aquel tópico medieval del docere delectare desde el punto de vista de Rovirosa, aquel viejo periodista que describió el hallazgo de un cadáver "en una fosa de cuatro metros de altura". Cuando el recién nombrado jefe de redacción le reprochó que tenía que haber escrito "profundidad" no "altura", Rovirosa replicó: "Es que yo escribo desde el punto de vista del muerto". Así está escrito este libro fabuloso, desde el punto de vista de los grandes muertos de nuestra literatura, con Reig vivo encima de sus huesos, oteando en el horizonte las señales de humo.

